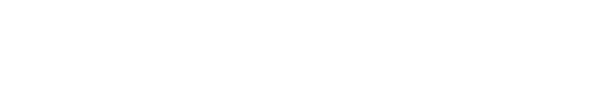CUADERNILLO DE TEXTOS
EL ECLIPSE AUGUSTO MONTERROSO
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada
podría salvarlo. La selva poderosa de Guatemala lo había apresado,
implacable y definitiva. Ante su ignorancia topográfica se sentó con
tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna
esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante,
particularmente en el convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto
condescendiera una vez a bajar de su eminencia para decirle que confiaba
en el celo religioso de su labor redentora.
Al despertar se
encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se
disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le
pareció como el lecho en que descansaría, al fin, de sus temores, de su
destino, de sí mismo.
Tres años en el país le habían conferido un
mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó algo. Dijo algunas
palabras que fueron comprendidas.
Entonces floreció en él una idea
que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal y de su arduo
conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un
eclipse total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel
conocimiento para engañar a sus opresores y salvar la vida.
- Si me matáis -les dijo- puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura.
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la
incredulidad en sus ojos. Vio que se produjo un pequeño consejo, y
esperó confiado, no sin cierto desdén.
Dos horas después el
corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente sobre
la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol
eclipsado), mientras uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión
de voz, sin prisa, una por una, las infinitas fechas en que se
producirían eclipses solares y lunares, que los astrónomos de la
comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa
ayuda de Aristóteles.
DULCINEA DEL TOBOSO MARCO DENEVI
Vivía en El Toboso una moza llamada Aldonza Lorenzo, hija de Lorenzo
Corchuelo y de Francisca Nogales. Como hubiese leído novelas de
caballería, porque era muy alfabeta, acabó perdiendo la razón. Se hacía
llamar Dulcinea del Toboso, mandaba que en su presencia las gentes se
arrodillasen y le besaran la mano; se creía joven y hermosa pero tenía
treinta años y pozos de viruelas en la cara. Se inventó un galán a quien
dio el nombre de don Quijote de la Mancha. Decía que don Quijote había
partido hacia lejanos reinos en busca de lances y aventuras, al modo de
Amadís de Gaula y Tirante el Blanco, para hacer méritos antes de casarse
con ella. Se pasaba todo el día asomada a la ventana aguardando el
regreso de su enamorado. Un hidalgo de los alrededores, un tal Alonso
Quijano, que a pesar de las viruelas estaba prendado de Aldonza, ideó
hacerse pasar por don Quijote. Vistió una vieja armadura, montó en su
rocín y salió a los caminos a repetir las hazañas del imaginario don
Quijote. Cuando, confiando en su ardid, fue al Toboso y se presentó
delante de Dulcinea, Aldonza Lorenzo había muerto.
LOS DOS REYES Y LOS DOS LABERINTOS JORGE LUIS BORGES
Cuentan los hombres dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los
primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus
arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y
sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los
que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y
la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con
el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes, y el rey de
Babilonia, (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo
penetrar en el laberinto, donde vagó afrentado y confundido hasta la
declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la
puerta. Sus labios no profirieron queja alguna, pero le dijo al rey de
Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto mejor y que, si Dios era
servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó
sus capitanes y sus alcaldes y estragó los reinos de Babilonia, con tan
venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo
cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al
desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: “¡Oh, rey del tiempo y
substancia y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un
laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; ahora el
Poderosa ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras
que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni
muros que te veden el paso”.
Luego le desató las ligaduras y lo
abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La
gloria sea con Aquel que no muere.
LA CASA ENCANTADA ANÓNIMO
Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino,
que ascendía por una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una
hermosa casita blanca, rodeada de un jardín. Incapaz de ocultar su
placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por un
hombre muy, muy anciano, con una larga barba blanca. En el momento en
que ella empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño
permanecieron tan grabados en su memoria, que por espacio de varios
días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a tener el mismo sueño
en tres noches sucesivas. Y siempre despertaba en el instante en que iba
a empezar su conversación con el anciano.
Pocas semanas más tarde
la joven se dirigía en automóvil a Litchfield, donde se realizaba una
fiesta de fin de semana. De pronto tironeó la manga del conductor y le
pidió que detuviera el automóvil. Allí, a la derecha del camino
pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño.
-Espéreme un
momento- suplicó, y echó a andar por el sendero, con el corazón
latiéndole alocadamente. Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito
subió enroscándose hasta la cima de la boscosa colina y la dejó ante la
casa cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta precisión. El
mismo anciano del sueño respondió a su impaciente llamado.
-Dígame –dijo ella-, ¿se vende esta casa?
-Sí –respondió el hombre-, pero no le aconsejo que la compre. ¡Esta casa, hija mía, está frecuentada por un fantasma!
-Un fantasma –repitió la muchacha-. Santo Dios, ¿y quién es?
-Usted –dijo el anciano y cerró suavemente la puerta.
EL CAUTIVO JORGE LUIS BORGES
En Junín o en Tapalquén refieren la historia. Un chico desapareció
después de un malón; se dijo que lo habían robado los indios. Sus padres
lo buscaron inútilmente; al cabo de los años, un soldado que venía de
tierra adentro les habló de un indio de ojos celestes que bien podía ser
su hijo. Dieron al fin con él (la crónica ha perdido las circunstancias
y no quiero inventar lo que no sé) y creyeron reconocerlo. El hombre,
trabajado por el desierto y por la vida bárbara, ya no sabía oír las
palabras de la lengua natal, pero se dejó conducir, indiferente y dócil,
hasta la casa. Ahí se detuvo, tal vez porque los otros se detuvieron.
Miró la puerta, como sin entenderla. De pronto bajó la cabeza, gritó,
atravesó corriendo el zaguán y los dos largos patios y se metió en la
cocina. Sin vacilar, hundió el brazo en la ennegrecida campana y sacó el
cuchillito de mango de asta que había escondido ahí, cuando chico. Los
ojos le brillaron de alegría y los padres lloraron porque habían
encontrado al hijo.
Acaso a este recuerdo siguieron otros,
pero el indio no podía vivir entre paredes y un día fue a buscar su
desierto. Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en
que el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo
perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer,
siquiera como una criatura o un perro, los padres y la casa.
INSTRUCCIONES PARA DAR CUERDA AL RELOJ JULIO CORTÁZAR
Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño
infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan
solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure
porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te regalan
solamente ese menudo picapedrero que te atarás a la muñeca y pasearás
contigo. Te regalan -no lo saben, lo terrible es que no lo saben-, te
regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo
pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un
bracito desesperado colgándose de tu muñeca.
Te regalan la
necesidad de darle cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda
para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de atender a la
hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio,
en el servicio telefónico. Te regalan el miedo de perderlo, de que te
lo roben, de que se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y
la seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la
tendencia de comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un
reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del
reloj.
UN DÍA DE ÉSTOS GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
El
lunes amaneció tibio y sin lluvia. Don Aurelio Escovar, dentista sin
título y buen madrugador, abrió su gabinete a las seis. Sacó de la
vidriera una dentadura postiza montada aún en el molde de yeso y puso
sobre la mesa un puñado de instrumentos que ordenó de mayor a menor,
como en una exposición. Llevaba una camisa a rayas, sin cuello, cerrada
arriba con un botón dorado, y los pantalones sostenidos con cargadores
elásticos. Era rígido, enjuto, con una mirada que raras veces
correspondía a la situación, como la mirada de los sordos.
Cuando tuvo las cosas dispuestas sobre la mesa rodó la fresa hacia el
sillón de resortes y se sentó a pulir la dentadura postiza. Parecía no
pensar en lo que hacía, pero trabajaba con obstinación, pedaleando en la
fresa incluso cuando no se servía de ella.
Después de las ocho
hizo una pausa para mirar el cielo por la ventana y vio dos gallinazos
pensativos que se secaban al sol en el caballete de la casa vecina.
Siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a
llover. La voz destemplada de su hijo de once años lo sacó de su
abstracción.
-Papá
-Qué
-Dice el alcalde que si le sacas una muela.
-Dile que no estoy aquí.
Estaba puliendo un diente de oro. Lo retiró a la distancia del
brazo y lo examinó con los ojos a medio cerrar. En la salita de espera
volvió a gritar su hijo.
-Dice que sí estás porque te está oyendo.
El dentista siguió examinando el diente. Sólo cuando lo puso en la mesa con los trabajos terminados, dijo:
-Mejor.
Volvió a operar la fresa. De una cajita de cartón donde guardaba
las cosas por hacer, sacó un puente de varias piezas y empezó a pulir el
oro.
-Papá.
-Qué.
Aún no había cambiado de expresión.
-Dice que si no le sacas la muela te pega un tiro.
Sin apresurarse, con un movimiento extremadamente tranquilo, dejó
de pedalear en la fresa, la retiró del sillón y abrió por completo la
gaveta inferior de la mesa. Allí estaba el revólver.
-Bueno -dijo-. Dile que venga a pegármelo.
Hizo girar el sillón hasta quedar de frente a la puerta, la mano
apoyada en el borde de la gaveta. El alcalde apareció en el umbral. Se
había afeitado la mejilla izquierda, pero en la otra, hinchada y
dolorida, tenía una barba de cinco días. El dentista vio en sus ojos
marchitos muchas noches de desesperación. Cerró la gaveta con la punta
de los dedos y dijo suavemente:
-Siéntese.
-Buenos días -dijo el alcalde.
-Buenos -dijo el dentista.
Mientras hervían los instrumentales, el alcalde apoyó el cráneo en
el cabezal de la silla y se sintió mejor. Respiraba un olor glacial. Era
un gabinete pobre: una vieja silla de madera, la fresa de pedal y una
vidriera con pomos de loza. Frente a la silla, una ventana con un cancel
de tela hasta la altura de un hombre. Cuando sintió que el dentista se
acercaba, el alcalde afirmó los talones y abrió la boca. Don Aurelio
Escovar le movió la cara hacia la luz. Después de observar la muela
dañada, ajustó la mandíbula con una cautelosa presión de los dedos.
-Tiene que ser sin anestesia - dijo.
-¿Por qué?
-Porque tiene un absceso.
El alcalde lo miró en los ojos.
-Está bien -dijo, y trató de sonreír.
El dentista no le correspondió. Llevó a la mesa de trabajo la
cacerola con los instrumentos hervidos y los sacó del agua con unas
pinzas frías, todavía sin apresurarse. Después rodó la escupidera con la
punta del zapato y fue a lavarse las manos en el aguamanil. Hizo todo
sin mirar al alcalde. Pero el alcalde no lo perdió de vista.
Era un cordal inferior. El dentista abrió las piernas y apretó la muela con el gatillo caliente.
El alcalde se agarró a las barras de la silla, descargó toda su
fuerza en los pies y sintió un vacío helado en los riñones, pero no
soltó un suspiro. El dentista sólo movió la muñeca. Sin rencor, más bien
con una amarga ternura, dijo:
-Aquí nos paga veinte muertos, teniente.
El alcalde sintió un crujido de huesos en la mandíbula y sus ojos se llenaron de lágrimas.
Pero no suspiró hasta que no sintió salir la muela. Entonces la vio
a través de las lágrimas. Le pareció tan extraña a su dolor, que no
pudo entender la tortura de sus cinco noches anteriores. Inclinado sobre
la escupidera, sudoroso, jadeante, se desabotonó la guerrera y buscó a
tientas el pañuelo en el bolsillo del pantalón. El dentista le dio un
trapo limpio.
-Séquese las lágrimas -dijo.
El alcalde lo
hizo. Estaba temblando. Mientras el dentista se lavaba las manos, vio
el cielorraso desfondado y una telaraña polvorienta con huevos de araña e
insectos muertos. El dentista regresó secándose las manos. “Acuéstese
-dijo- y haga buches de agua de sal.” El alcalde se puso de pie, se
despidió con un displicente saludo militar, y se dirigió a la puerta
estirando las piernas, sin abotonarse la guerrera.
-Me pasa la cuenta -dijo.
-¿A usted o al municipio?
El alcalde no lo miró. Cerró la puerta, y dijo, a través de la red metálica:
-Es la misma vaina.
ESPIRAL ENIQUE ANDERSON IMBERT
Regresé a casa en la madrugada, cayéndome de sueño. Al entrar, todo
obscuro. Para no despertar a nadie avancé de puntillas y llegué a la
escalera de caracol que conducía a mi cuarto. Apenas puse el pie en el
primer escalón dudé de si ésa era mi casa o una casa idéntica a la mía. Y
mientras subía temí que otro muchacho, igual a mí, estuviera durmiendo
en mi cuarto y acaso soñándome en el acto mismo de subir por la escalera
de caracol. Di la última vuelta, abrí la puerta y allí estaba él, o yo,
todo iluminado de Luna, sentado en la cama, con los ojos bien abiertos.
Nos quedamos un instante mirándonos de hito en hito. Nos sonreímos.
Sentí que la sonrisa de él era la que también me pesaba en la boca: como
en un espejo, uno de los dos era falaz. «¿Quién sueña con quién?»,
exclamó uno de nosotros, o quizá ambos simultáneamente. En ese momento
oímos ruidos de pasos en la escalera de caracol: de un salto nos metimos
uno en otro y así fundidos nos pusimos a soñar al que venía subiendo,
que era yo otra vez.
LA MUERTE ENRIQUE ANDERSON IMBERT
La automovilista (negro el vestido, negro el pelo, negros los ojos
pero con la cara tan pálida que a pesar del mediodía parecía que en su
tez se hubiese detenido un relámpago) la automovilista vio en el camino a
una muchacha que hacía señas para que parara. Paró.
-¿Me llevas? Hasta el pueblo no más -dijo la muchacha.
-Sube -dijo la automovilista. Y el auto arrancó a toda velocidad por el camino que bordeaba la montaña.
-Muchas gracias -dijo la muchacha con un gracioso mohín- pero ¿no
tienes miedo de levantar por el camino a personas desconocidas? Podrían
hacerte daño. ¡Esto está tan desierto!
-No, no tengo miedo.
-¿Y si levantaras a alguien que te atraca?
-No tengo miedo.
-¿Y si te matan?
-No tengo miedo.
-¿No? Permíteme presentarme -dijo entonces la muchacha, que tenía
los ojos grandes, límpidos, imaginativos y enseguida, conteniendo la
risa, fingió una voz cavernosa-. Soy la Muerte, la M-u-e-r-t-e.
La automovilista sonrió misteriosamente.
En la próxima curva el auto se desbarrancó. La muchacha quedó
muerta entre las piedras. La automovilista siguió a pie y al llegar a un
cactus desapareció.
APOCALIPSIS I MARCO DENEVI
La
extinción de la raza de los hombres se sitúa aproxima¬damente a fines
del siglo XXXII. La cosa ocurrió así: las máquinas habían alcanzado tal
perfección que los hombres ya no necesitaban comer, ni dormir, ni leer,
ni hablar, ni escribir, ni hacer el amor, ni siquiera pensar. Les
bastaba apretar botones y las máquinas lo hacían todo por ellos.
Gradualmente fueron desapareciendo las Biblias, los Leonardo da Vinci,
las mesas y los sillones, las rosas, los discos con las nueve sinfonías
de Beethoven, las tiendas de antigüedades, el vino de Burdeos, las
oropéndolas, los tapices flamencos, todo Verdi, las azaleas, el palacio
de Versalles. Sólo había máquinas. Después los hombres empezaron a
notar que ellos mismos iban desapareciendo gradualmente, y que en cambio
las máquinas se multiplica¬ban. Bastó poco tiempo para que el número de
los hom¬bres quedase reducido a la mitad y el de las máquinas aumentase
al doble. Las máquinas terminaron por ocupar todo el espacio
disponible. Nadie podía moverse sin tropezar con una de ellas.
Finalmente los hombres desa¬parecieron. Como el último se olvidó de
desconectar las máquinas, desde entonces seguimos funcionando.
LA HORMIGA MARCO DENEVI
Un día las hormigas, pueblo progresista, inventan el vegetal
artificial. Es una papilla fría y con sabor a hojalata. Pero al menos
las releva de la necesidad de salir fuera de los hormigueros en procura
de vegetales naturales. Así se salvan del fuego, del veneno, de las
nubes insecticidas. Como el número de las hormigas es una cifra que
tiende constantemente a crecer, al cabo de un tiempo hay tantas hormigas
bajo tierra que es preciso ampliar los hormigueros. Las galerías se
expanden, se entrecruzan, terminan por confundirse en un solo Gran
Hormiguero bajo la dirección de una sola Gran Hormiga. Por las dudas,
las salidas al exterior son tapiadas a cal y canto. Se suceden las
generaciones. Como nunca han franqueado los límites del Gran Hormiguero,
incurren en el error de lógica de identificarlo con el Gran Universo.
Pero cierta vez una hormiga se extravía por unos corredores en ruinas,
distingue una luz lejana, unos destellos, se aproxima y descubre una
boca de salida cuya clausura se ha desmoronado. Con el corazón
palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve una mañana.
Ve un jardín. Ve tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres,
rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos despiertan bruscamente.
Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se
da un atracón. Después, relamiéndose, decide volver al Gran Hormiguero
con la noticia. Busca a sus hermanas, trata de explicarles lo que ha
visto, grita: "Arriba...luz...jardín...hojas...verde...flores..."
Las demás hormigas no comprenden una sola palabra de aquel lenguaje
delirante, creen que la hormiga ha enloquecido y la matan.
EL SUICIDA ENRIQUE ANDERSON IMBERT
Al pie de la Biblia abierta -donde estaba señalado en rojo el versículo
que lo explicaría todo- alineó las cartas: a su mujer, al juez, a los
amigos. Después bebió el veneno y se acostó.
Nada. A la hora se levantó y miró el frasco. Sí, era el veneno.
¡Estaba tan seguro! Recargó la dosis y bebió otro vaso. Se acostó
de nuevo. Otra hora. No moría. Entonces disparó su revólver contra la
sien. ¿Qué broma era ésa? Alguien -¿pero quién, cuándo?- alguien le
había cambiado el veneno por agua, las balas por cartuchos de fogueo.
Disparó contra la sien las otras cuatro balas. Inútil. Cerró la Biblia,
recogió las cartas y salió del cuarto en momentos en que el dueño del
hotel, mucamos y curiosos acudían alarmados por el estruendo de los
cinco estampidos.
Al llegar a su casa se encontró con su mujer envenenada y con sus cinco hijos en el suelo, cada uno con un balazo en la sien.
Tomó el cuchillo de la cocina, se desnudó el vientre y se fue dando
cuchilladas. La hoja se hundía en las carnes blandas y luego salía
limpia como del agua. Las carnes recobraban su lisitud como el agua
después que le pescan el pez.
Se derramó nafta en la ropa y los
fósforos se apagaban chirriando. Corrió hacia el balcón y antes de
tirarse pudo ver en la calle el tendal de hombres y mujeres
desangrándose por los vientres acuchillados, entre las llamas de la
ciudad incendiada.
LA FOTO ENRIQUE ANDERSON IMBERT
Jaime y Paula se casaron. Ya durante la luna de miel fue evidente que
Paula se moría. Apenas unos pocos meses de vida le pronosticó el médico.
Jaime, para conservar ese bello rostro, le pidió que se dejara
fotografiar. Paula, que estaba plantando un semilla de girasol en una
maceta, lo complació: sentada con la maceta en la falda sonreía y...
¡Clic!
Poco después, la muerte. Entonces Jaime hizo ampliar la foto -la
cara de Paula era bella como una flor-, le puso vidrio, marco y la
colocó en la mesita de noche.
Una mañana, al despertarse, vio
que en la fotografía había aparecido una manchita. ¿Acaso de humedad? No
prestó más atención. Tres días más tarde: ¿qué era eso? No una mancha
que se superpusiese a la foto sino un brote que dentro de la foto surgía
de la maceta. El sentimiento de rareza se convirtió en miedo cuando en
los días siguientes comprobó que la fotografía vivía como si, en vez de
reproducir a la naturaleza, se reprodujera en la naturaleza. Cada
mañana, al despertarse, observaba un cambio. Era que la planta
fotografiada crecía. Creció, creció hasta que al final un gran girasol
cubrió la cara de Paula.
ÚLTIMO PISO PABLO DE SANCTIS
El
hombre, cansado, sube al ascensor. Es una vieja jaula de hierro. El
ascensorista viste un uniforme rojo. Aunque lo ha cuidado tanto como ha
podido, se notan los remiendos, la tela gastada, el brillo perdido de
los botones.
- Último piso- indica el pasajero. El ascensorista se había adelantado y ya había hecho arrancar el ascensor.
- ¿Cómo andan las cosas allá afuera? ¿Llueve? -pregunta el ascensorista.
El pasajero mira su impermeable, como si ya no le perteneciera del todo.
- Sí, llovió en algún momento del día.
- Extraño la lluvia.
- ¿Hace mucho tiempo que trabaja aquí?
- Desde siempre.
- ¿No es un trabajo aburrido?
- No tanto. Hablo con los pasajeros. Me cuentan sus vidas. Es como si viviera un poco yo también.
- El viaje es corto. No hay tiempo para hablar mucho.
- Con una frase, o una palabra, a veces basta. Otros se quedan callados, y también eso es suficiente para mí.
Los dos hombres guardan silencio por algunos segundos. Apenas se oye el zumbido.
- Déjeme un recuerdo, si no es una impertinencia.
El hombre busca en los bolsillos. Encuentra un reloj al que se le ha roto la correa de cuero.
- Gracias. Lo conservaré, aunque no miro nunca la hora.
El pasajero siente alivio por haberse sacado el reloj de encima.
- Estamos por llegar- dice el ascensorista-. Ah, le aviso, el
timbre no funciona, verá una puerta grande, de bronce. Golpee hasta que
le abran.
El pasajero se aleja de la puerta de reja del
ascensor. Ahora no parece tan convencido de querer bajar. El
ascensorista reconoce, por el ruido de la máquina, que se acercan al
último piso. Se despide:
- No se desanime si tiene que esperar. Siempre terminan por abrir.
El ascensor deja atrás las últimas nubes y se detiene.
ROBOT-MASA SEBASTIÁN SZABO
Somos unos pocos los que conservamos nuestro aspecto humano. Los que
somos de carne y hueso. Todos los demás se plegaron a la moda, todos son
de metal. Todos son robot-humanos.
Desde que el Rectorado aprobó la
robotización, hace ya 300 años, todos se fueron operando y adoptaron el
cuerpo de metal. De humanos solo conservan el cerebro y el corazón que
ahora bombea un líquido neutro.
Es fácil, es una operación de rutina, no duele nada, me dicen los robots.
- Tenés que probarlo. Unite al mundo.
Desde que la robotización apareció, se modificó el mundo. Todo se rige
por ella. Nadie puede ser dirigente si no es robot. Los líderes, los
artistas... todos son robots.
Somos unos pocos los que no nos robotizamos. Nos miran raro, nos ridiculizan.
Hace tres días que no veo a Urla. La extraño. Es la primera vez que
desaparece. Cuando salgo a la calle, siento que se elevan en mí las
miradas de las viejas robots. Viejas conventilleras que no perdieron su
"capacidad de chisme y odio", a pesar de su operación. No entiendo cómo
se enamoran, si no se distinguen los hombres de las mujeres. Como pueden
obtener satisfacción de sus cuerpos de metal.
La presión de
los medios, de la sociedad, del Rectorado del planeta, para que nos
roboticemos es terrible. No nos dejan en paz. Nos apedrean en la calle.
Nos arrestan por subversivos. Nos condenan por el solo hecho de no
querer cambiar. Con Urla, mi novia, juramos que no cambiaríamos, que
seríamos humanos, de carne y hueso, hasta la muerte.
Hace tres meses
que no veo a Urla, ya comienzo a olvidarla. La ciudad sigue igual.
Todos son robots. Hace mucho que no veo a un humano. Tal vez sea el
último de los de carne y hueso.
Tengo que vivir escondido, solo
salgo de noche. Recorro los bares humanos, donde solíamos reunirnos los
últimos, y no encuentro a nadie. Todos han desaparecido.
Alguien golpea la puerta de mi casa. Alguien entra. Viene hacia mí.
- Hola - me dice - soy yo, Urla. ¿Te acordás de mí?
No le contesto, la miro. No puedo creer que sea un robot, ella se ha operado, es una máquina más.
Hace horas que corro. Trato de alejarme de la ciudad, de esa horrible imagen de Urla. Ella me traicionó. No la odio.
No le guardo rencor.
Pobre... la presión era muy fuerte. No la pudo soportar. Me detengo y
giro. Vuelvo a la ciudad. Estoy acostado en la camilla. Dos robots me
conducen al quirófano.
"¡¡¡¡Extra, extra!!!! El último de los humano ya es robot" - pregonan los robots canillitas en toda la ciudad.

Taller de Inglés: Acreditación de Nivel (MCER)
Mar 11, 2026